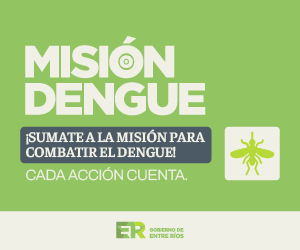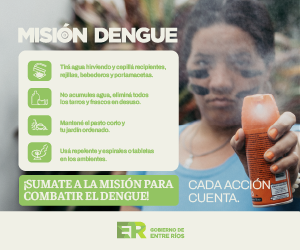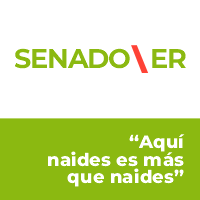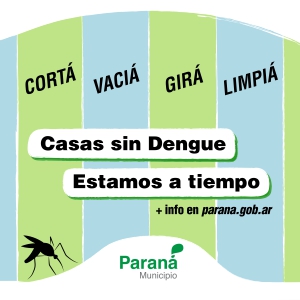Crisis climática y civilizatoria: desafíos hacia la diversidad, equidad y participación
En el marco de su práctica curricular «Voces locales, saberes ambientales» de la Licenciatura en Comunicación Social (FCEDU-UNER), Ireí Berduc nos acerca el último artículo periodístico-ensayístico. En esta ocasión se problematiza sobre el sistema extractivista y algunas percepciones socioculturales actuales; además, se piensan alternativas comunitarias para atravesar la crisis civilizatoria y ambiental.
Introducción
En cualquier lugar que vivamos, todas las personas podemos advertir cambios en el clima. Sin embargo, la crisis climática no solo provoca que las temperaturas aumenten, sintamos más calor y los glaciares se derritan. También altera el comportamiento de la flora y fauna locales, incrementa las inundaciones y las probabilidades de incendios e, incluso, provocó la sequía en algunas partes del Amazonas. Aunque podamos observar los acontecimientos y tal vez incluso lleguemos a planificar qué hacer con ellos, además necesitamos atender las causas de la crisis climática y civilizatoria que atravesamos. Podríamos quejarnos y repartir culpas, pero en este momento nada de ello es suficiente, no tenemos más tiempo que perder: una transición sociocultural, productiva y ecológica es urgente. Es necesario hacernos responsables del lugar que nos toca.
Habitamos un mundo que muchas veces entiende al desarrollo y a la ganancia sólo desde una mirada económica. En el último tiempo hemos escuchado cuantiosos discursos centrados únicamente en la producción rápida e ilimitada de riquezas económicas, pero ¿qué implicancias tiene esto en un planeta con bienes naturales comunes que requieren tiempo, cuidado y regeneración? Además, ¿de qué nos sirve ser millonaries en un contexto inhabitable? Si conjugamos perspectivas económicas y ambientales, advertiremos que un sistema que explota a la naturaleza nos llevará al fracaso. Es imposible que haya crecimiento económico sin fronteras (Fundación Ambiente y Recursos Naturales [FARN], 2024, p. 18). Esto afirma que no es factible llevar adelante un pensamiento fragmentado y centrado en la actualidad; es necesario observar más allá y planificar nuestras acciones de forma integrada.
No hay manera de pensarnos por fuera del ambiente, somos parte de él. Si a mi vecina le va mal, a mí también; y lo mismo sucede en lo socioambiental. Parece que estamos programades para pensar de manera escindida de otres y nuestro entorno. Puede que un río nos separe, pero también nos puede unir si entendemos que compartimos muchas cosas por lindar con él. Algo similar sucede con otras partes de la vida: si las concebimos sólo desde una mirada económica y dejamos de lado los demás aspectos, como lo ambiental, social y cultural, estaremos viendo de manera fragmentada. Si deseamos planificar cambios y soluciones de raíz, necesitamos observar y reflexionar de manera integrada, conjunta y entrelazada.
Las causas son sistemáticas: extractivismo y explotación
Este capitalismo voraz que nos toca vivir está basado en la explotación constante de cuerpos, territorios, animales, plantas, recursos y sentimientos, es decir, la vida en general. Estamos dentro de un sistema que se inmiscuye en nuestro interior, como dice Wendy Brown. Según la percepción interna, nos concebimos a nosotres mismes y a las demás partes de la vida escindidas: el individuo parece estar por fuera y arriba de lo colectivo, les humanes por sobre la naturaleza, la razón por sobre la sensibilidad. En conclusión, nos sentimos ajenes a lo que pasa por fuera nuestro; si no nos afecta directamente, parece no importar. El individualismo, la falta de sensibilidad y empatía por les otres se torna una característica de este tiempo. Este sistema toca todas las fibras del entramado socioambiental.
Este modo de producción y consumo nos lleva a atravesar situaciones extremas. La crisis climática es policausal (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Salud de la República Argentina, 2004): la deforestación, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) —mayormente por la quema de combustibles fósiles—, y la agricultura y ganadería a gran escala —por los fertilizantes y el metano producido por el ganado—. Asimismo produce el incremento de la temperatura global, alteraciones en los ecosistemas, el aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos, como sequías e inundaciones. Estas consecuencias devastadoras se profundizan cada vez más por su propia reproducción. Mientras más desastres haya, peor será la situación.
El nacimiento de este sistema no fue casual. Después de la Segunda Guerra Mundial se definió el posicionamiento de cada país en el funcionamiento global, como expuso Nicolás Indelángelo (Costeros al aire, 2022, 24m29s). Desde entonces, el sur global quedó, en gran medida, a disposición de las necesidades del norte global: quien posee menos capital debe amoldarse a un estilo de vida que apenas les permite cubrir sus necesidades básicas y esenciales y, con suerte, luego disfrute de algún remanente. La acumulación originaria genera distribución desigual de recursos, donde algunas personas poseen una gran cantidad de bienes mientras que otras cuentan con muy poco. Como consecuencia, aquellas con menores recursos se ven limitadas en su capacidad de elegir, al estar subordinadas a quienes poseen más capital acumulado.
En el caso de Argentina, el modelo agroexportador jugó un rol clave en la definición de la postura económica y política del país y su inserción en el escenario internacional. En ese contexto surgió la pregunta sobre cómo aumentar la producción y exportación para satisfacer las demandas de otros países y, al mismo tiempo, incrementar las ganancias nacionales. Entonces, donde fluía la lógica de la producción de la vida, se instala la lógica de la producción del capital, dice Nicolás Indelángelo (Costeros al aire, 2022, 8m35s).
Para dar respuesta a este sistema surge el agronegocio, acompañado de la práctica del monocultivo, el uso de agrotóxicos y la expansión de la frontera agrícola. Como parte de un modelo extractivista y capitalista, implica la deforestación y el desmonte para destinar más áreas a la agricultura, ya que se creen insuficientes para satisfacer la demanda productiva. Mayormente allí se producen monocultivos, es decir, en un terreno se cultiva sólo soja, trigo o maíz hasta que tal espacio sea inutilizado. Para ello se incendian y talan selvas y montes nativos que, casualmente, han sido habitados por pueblos y naciones originarias. Aunque sí se generan productos agrícolas a gran escala, el funcionamiento ecosistémico se ve afectado: la fauna local es destruida o apartada, se pierden minerales del suelo, tales áreas son desertificadas, se desplazan comunidades, se contamina con agrotóxicos y se modifica el clima. Al dejar al desnudo el suelo se empeora la situación de nuestros territorios y se da lugar a las inundaciones, la desertificación y las sequías.

La deforestación y la fragmentación de hábitats naturales aumentan los riesgos de enfermedades infecciosas emergentes en la fauna y flora silvestre, los animales domésticos, las plantas y las personas (IPBES, 2019, p. 22). En este sentido, los agrotóxicos no modifican solamente a los ecosistemas, también afectan a la población y a la biodiversidad, como se expuso anteriormente. Gozar de buena salud es un derecho humano básico. También se suman la urbanización y el desplazamiento de la gente hacia las ciudades, lo que implica una nueva acomodación. Algunas de sus causas son la industrialización, el agronegocio, la falta de trabajo y la baja remuneración por la labor rural. Así se genera una nueva dicotomía: en el campo se produce y en la ciudad se consume, lo que se profundiza con el eurocentrismo y la sobrevaloración del norte global como una fórmula infalible a seguir.
Además, la expansión urbana se da, en su mayoría, sin planificación. Para dar lugar a grandes urbes se entuban cursos de agua, se degrada el suelo y se deforesta para tener más espacio para construir, se pierden áreas verdes y biodiversidad, se fragmentan los ecosistemas al dividir los espacios en rutas, se contaminan el aire y el agua por el tráfico, las industrias y las aguas residuales, se gestionan de manera ineficiente los residuos y se explotan los bienes naturales. ¿Cómo se abastecerá a tanta gente? ¿Qué sucederá con la cantidad de techos en los que caerá mucha agua cuando llueva? ¿Qué pasará con los residuos generados? La falta de respuestas a tiempo implica acciones improvisadas que pueden fallar.
Para pensarlo de manera concreta, si en nuestro hogar cuidamos a dos animales, podremos amortiguar los efectos de la contaminación, pero si hay dos mil hacinados en un espacio reducido, será imposible garantizarles un trato digno y manejar adecuadamente los residuos generados. Todo ello requiere una planificación consciente y respetuosa para con los seres y los ecosistemas, como una planta de tratamiento de efluentes y la producción sostenible de los alimentos. Tal vez el problema reside en la escala manejada. La explotación de los bienes comunes no nos llevará a ningún paraíso, sea o no económico.
La carencia parcial o total de planificación también afecta a las consecuencias de la crisis climática: ¿qué sucederá si en dos días cae la lluvia esperada para tres meses? Si ya sabemos que estos acontecimientos tendrán lugar, es urgente pensar de manera conjunta cómo prepararnos y reaccionar ante ellos. Sin embargo, también sabemos que las crisis que atravesamos no ayudan a que pensemos soluciones a mediano o largo plazo, ya que estamos constantemente resolviendo cómo sobrellevar el día a día. Si ni siquiera tenemos tiempo para descansar, ¿cómo podríamos pensar soluciones para salir de este enredo?
Caminando para encontrar horizontes diversos, participativos y justos
No es necesario inventar ninguna fórmula mágica, podemos apelar a lo que han hecho nuestres ancestres: vivir de manera liviana y ordenada con los territorios, sin una mirada mercantilista, al apoyar y experimentar formas de vida comunitarias y cooperativas con los demás seres que habitan la tierra. Todo ello implica conciencia y responsabilidad de cada actor social, mediante espacios de diálogo y consenso para pensar acciones, relevarlas y controlar sus consecuencias. También es necesario pensar que las crisis suelen afectar aún más a sectores de bajo nivel adquisitivo. Otro punto importante a tener en cuenta es que estas decisiones se tomen desde y para la ciudadanía, que tendrá que accionar en pos de tales consensos y en quien impactarán las consecuencias.
Uno de los primeros pasos que podemos dar es la planificación a mediano y largo plazo. En muchos lugares la urbanización se dio de manera procesual y sin algún diseño, lo que llevó a improvisar construcciones y arreglos; es decir, ese espacio no estaba preparado para tamaño proyecto. Se pueden implementar iniciativas urbanas que incluyan las necesidades sociales y ambientales, rehabilitar áreas degradadas, generar planes de reforestación y control de flora y fauna exóticas, crear nuevas áreas verdes y mejorar las existentes (incluso se pueden plantar especies frutales, fomentando la agricultura urbana), mejorar la gestión de residuos sólidos, implementar infraestructura verde, promover la eficiencia energética, diversificar las fuentes de energía, proponer, revisar e implementar normativas y regulaciones que limiten el crecimiento urbano desmedido y promuevan las construcciones sostenibles, impulsar programas de educación ambiental y participación ciudadana y fortalecer el sistema de transporte público. Para ello será positivo sostener una mirada centrada en la integración de comunidades locales, la biodiversidad y las prácticas sostenibles, y realizar mediciones de impacto continuas para ajustar ciertas medidas. No todas las acciones pueden tener resultados inmediatos, por lo que se plantean medidas y objetivos a mediano y largo plazo, como la reforestación y la conservación de áreas verdes y un plan maestro de desarrollo sostenible, respectivamente.
Dejar de lado la explotación de los bienes comunes no implica no producir ni modificar nada o no utilizar petróleo nunca más, sino que sería provechoso accionar de manera coordinada, eficiente y planificada con otros actores, entendiendo que formamos parte de un todo y evitando la individualización. Es decir, precisamos realizar una «transición socioecológica para vivir dentro de los límites planetarios y garantizar el bienestar de la población y los ecosistemas» (FARN, p. 16). Esta idea puede realizarse al utilizar eficazmente nuestros bienes mediante, por ejemplo, energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotermia, biomasa, biogás y biocombustibles. Al ser inagotables y no emitir GEI, son una buena alternativa para evitar la explotación ambiental. Incluso si consideramos lo económico y lo ambiental en conjunto observaremos que es posible ganar de todos lados: si se analiza junto a expertos las posibilidades de utilizar un biodigestor para producir energía en una empresa o emprendimiento, el dinero invertido luego se amortizará con el tiempo (Fernando Raffo, comunicación personal, 30 de octubre de 2024). De igual manera, hay que analizar el impacto integral: por ejemplo, cambiar todos los vehículos a combustión por eléctricos tal vez no sea la única solución. Estas propuestas conllevan una transición sociocultural de paradigma, ya que se modifica el pensamiento y la forma de producción y consumo, en este caso, de energías.
En Argentina, el sector del transporte es responsable de aproximadamente el 17% de las emisiones netas de carbono del país; dentro de este sector, el transporte de carga representa el 55% de las emisiones, seguido por los vehículos particulares a nafta con el 35%, y el transporte público con el 5% (Gallardo, A. & Parga, J. R., 2011). Además, el 96% del consumo energético del transporte proviene de combustibles fósiles, lo que subraya el desafío de descarbonizar este sector (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, s.f.). En lugar de que todas las personas utilicemos vehículos basados en energías renovables, tal vez sea más provechoso transicionar a un sistema de transporte público eficiente. Esto podría darse mediante redes de transporte que faciliten su acceso a todas las personas y regiones, combinando diversos medios, como bicicletas, subtes y colectivos, lo que a su vez fomenta la equidad social. Por ejemplo, si se desea ir desde Paraná a Colonia Avellaneda, se podría andar en bicicleta una parte y finalizar en tren.
Además, en este contexto de diversos eventos climáticos catastróficos, pensar soluciones conjuntas e innovadoras puede ayudar a disminuir las consecuencias e, incluso, evitar tales sucesos. En algunos lugares se están llevando adelante las «ciudades esponja», una nueva tendencia urbanística que busca aumentar la capacidad de filtrado, retención y limpieza del agua (Agos Sansone, 2024). Implica la construcción de techos verdes, pavimentos permeables y sistemas de captación de agua de lluvia, aumentando la biodiversidad y la vegetación existente.
El bienestar social y comunitario también puede fortalecerse mediante centros urbanos vegetados, con una trama diversa de especies. El vínculo coordinado y armonioso entre la infraestructura verde, la azul (humedales, arroyos, ríos, lagunas, etc.) y la gris (viviendas, calles, cañerías, luminarias, etc.), resulta en ciudades más vivibles, sanas y equilibradas, desde el punto de vista que se lo observe (Joaquín Ramallo Burgos, comunicación personal, 3 de octubre de 2024). Es necesario transicionar hacia un paradigma que contemple al arbolado como sujeto de derechos, infraestructura de salud pública y un aliado para adaptar, mitigar y generar resiliencia frente al cambio climático. A su vez, estos ecosistemas urbanos y periurbanos deben diseñarse para habilitar el juego, la recreación, la inclusión y el ocio de personas de todas las edades, en pos de recuperar la relación entre la ciudadanía y su paisaje verde (ídem).

La planificación abre posibilidades para anticipar y evitar problemas, como también para prever soluciones y pensar formas circulares de habitar los territorios. En este sentido, es preciso llevar adelante diseños sostenibles enfocados en proteger, conservar y convivir de manera equilibrada con los ecosistemas. Como se mencionó, en el ANP «La Porota» se lleva adelante un plan contra la invasión de especies exóticas, al realizar un control medido para evitar y disminuir ejemplares como la acacia negra (Gleditsia triacanthos) mediante su anillado. En este caso, la propuesta no es erradicar árboles de un día para otro, ya que esto conlleva una modificación abrupta del ecosistema; con este plan se desea darle lugar a las especies nativas que habitan de manera equilibrada el lugar y en adaptación con este ambiente, y viceversa, evitando que las exóticas invasoras continúen expandiéndose.
Las Áreas Naturales Protegidas son espacios que permiten la protección, la preservación, la restauración y/o la conservación de paisajes únicos y la diversidad genética, por ejemplo, de especies endémicas. A su vez, pueden funcionar como espacios educativos contribuyendo a que la gente conozca más el lugar que habita o se conecte con las ecorregiones, historias y culturas, y habilitan la presencia de proyectos que sumen al equilibrio ecosistémico, social y climático, colaborando en la mitigación de los efectos de la crisis climática. Además, mediante el ecoturismo generan ingresos que benefician economías locales sin destruir los ecosistemas y mejoran la calidad del aire y el agua, beneficiando a la salud socioambiental.
La gestión integrada de las cuencas busca el manejo integral y consciente de los territorios de agua y sus ecosistemas asociados, considerando sus aspectos socioambientales, culturales, económicos e históricos. Mediante la participación de diversos actores, como gobiernos, empresas, ciudadanía y organizaciones se planifican y coordinan acciones para, por ejemplo, garantizar el acceso al agua, el respeto por la biodiversidad y la prevención de riesgos, poniendo el foco en las necesidades de cada territorio y sus comunidades. Se reconoce que todo lo que suceda en una parte de la cuenca, afectará a todo el sistema, por ello se desea una gestión donde todos sus habitantes tengan voz y voto y se garantice la justicia ecosocial.
Por su lado, el ordenamiento territorial participativo y dinámico es otra herramienta de planificación y gestión que se propone accionar en pos de mantener un equilibrio ecosistémico y sociocultural. Entiende que cada territorio tiene capacidades y límites particulares, y que las actividades que funcionan en él necesitan reconocer tales marcos. Para actuar consecuentemente, las acciones deben mantener un enfoque participativo, al involucrar activamente a la comunidad, reconocer sus saberes y prácticas y democratizar las decisiones para garantizar la justicia social, y dinámico, al adaptarse continuamente en función de nuevas necesidades y considerar que los ecosistemas están vivos y son cambiantes (Alfredo Berduc, comunicación personal, 8 de octubre de 2024).
Cuando las sociedades locales comprenden la dinámica de las cuencas y la importancia de su conservación en buen estado, ese conjunto de acciones promueven que el territorio se encuentre en condiciones más adecuadas para responder a eventos extremos, que podrían suscitarse debido a la crisis climática global. Ante tales sucesos, los territorios en buen estado de salud ambiental, responderán a los extremos climáticos con mejores índices de resiliencia que si no se hubiera realizado un abordaje planificado y participativo del desarrollo territorial.

El sistema de producción y consumo de alimentos es una de las razones más habituales para justificar la explotación; sin embargo, hay evidencia científica y experiencias comunitarias que demuestran que es posible un sistema alimentario sin contaminar ni explotar los bienes comunes y a otros seres. Según el trabajo final de Mariana Belén Rodríguez (2018), la agroecología comprende prácticas de producción de alimentos en beneficio mutuo, considerando los tiempos de crecimiento, con respeto y en comunión con el ambiente afectado, sin utilizar agentes externos contaminantes. La acción humana se plantea como sensible y cercana a la naturaleza, concibiendo un vínculo fundamental y horizontal para con ella y los demás habitantes del ambiente. Como expone Fundación CAUCE (2024), la agroecología es esencial para contrarrestar el cambio climático ya que mejora la salud de los suelos y aumenta su capacidad para retener carbono, promueve la diversidad de cultivos y especies, reduce las emisiones de GEI al evitar químicos, fomenta prácticas que hacen a los cultivos más resistentes a eventos causados por la crisis climática, promociona la soberanía alimentaria y fomenta sistemas locales de alimentos, reduciendo el transporte y la huella de carbono.
La agroecología no se plantea como una práctica cerrada, inflexible y única, sino más bien como un proyecto de transición necesario para habitar la tierra de manera respetuosa y horizontal. Junto a la soberanía alimentaria¹, se propone que cada pueblo defina su política agraria y alimentaria mediante la participación comunitaria, los derechos campesinos y el acceso a la tierra y a los alimentos de calidad, de la mano de la justicia ecosocial. Como dijo Nicolás Indelángelo, «la agroecología no puede pensarse por fuera de la sociedad» (10:46).
La individualización nos lleva a lógicas que van contra un aspecto fundamental de la vida: lo social, debilitando a las personas y sus lazos (Bruno Gabriel Silva D Angiola, 2024). Las resistencias en las lógicas colectivas surgen de la unión de la gente, lo cual no le sirve al sistema; justamente, la división y el individualismo son fundamentales para el capitalismo. Sin embargo, retornar a las «lógicas comunitarias puede ser un instrumento para restituir el alivio que genera saber que como mínimo no estamos soles en esta era de tanto sufrimiento y de tanta crisis» (ídem). En tal contexto, la separación de las personas y la naturaleza no es casual.
Ante la falta de sensibilidad y empatía, la educación ambiental puede impulsar y generar el cambio sociocultural que necesitamos para sensibilizar, conocer los ecosistemas y promover el cuidado de los bienes naturales comunes, mediante la gestión colectiva y sustentable de nuestras vidas y acciones. El cuidado ambiental es una tarea comunitaria que requiere dedicación y compromiso de diversos actores. Para tales propuestas precisamos educarnos sobre y con planificación, participación ciudadana y gubernamental, políticas públicas e inclusión social, «asegurando la participación de las personas y buscando mecanismos para que las asimetrías de poder entre quienes más y menos tienen puedan ser compensadas» (FARN, p. 24). Enrique Leff (2005) expuso que el saber ambiental enlaza miradas y sentidos y que «la complejidad ambiental emerge la re-flexión sobre el pensamiento de la naturaleza; es el campo donde convergen diversas epistemologías, racionalidad e imaginarios que transforman naturaleza, construyen la realidad y abren la construcción de un futuro sustentable» (p. 97).
¹ Para conocer más sobre el tema, se puede acceder a la siguiente publicación del Movimiento Nacional Campesino Indígena y a su perfil: https://www.instagram.com/p/DBLw2vWxqWY/.
Actividades de educación y sensibilización ambiental guiadas por la Fundación Eco Urbano en 2024, fotografías de archivo.
Conclusiones
El sistema de vida, producción y consumo que estamos atravesando es profundamente extractivista: explota cuerpos y territorios sin escrúpulos e intensifica las desigualdades, con el único fin de que unas pocas personas ganen más dinero y poder. No sólo se fragmentan los ecosistemas, también se generan divisiones binarias como campo/ciudad, norte/sur y razón/sensibilidad que impactan en el paradigma sociocultural, económico y ambiental y afectan nuestros modos de percibir el mundo y accionar cotidianamente.
Lo económico, lo social, lo cultural, lo educativo y lo político —sólo por nombrar algunas— son divisiones teóricas, pero en la práctica todo ello se entrelaza. La base de la cuestión parece estar en la planificación a mediano y largo plazo para pensar y llevar adelante acciones, y prever y controlar sus consecuencias. Para garantizar la equidad ecosocial es fundamental promover el diálogo y el consenso entre diversos sectores y actores, asegurando que los planes sean diseñados, controlados y aplicados por y para la ciudadanía. Algunas acciones que hemos visto son la mejora de los sistemas de energía y transporte, el fortalecimiento del arbolado urbano, la valoración de las áreas naturales protegidas, la transición agroecológica, y la coordinación tanto de la gestión integrada de las cuencas como del ordenamiento territorial participativo y dinámico. A su vez, se reconoció un alto nivel de individualización y falta de sensibilidad a causa del sistema actual, para lo que puede ser de gran ayuda la educación ambiental integral. Esta colabora en el reconocimiento de la interdependencia, la equidad, el empoderamiento socioambiental y en la creación de nuevos imaginarios que nos ayuden a construir desde la sustentabilidad y lo comunitario.
Referencias
Agos Sansone | Arquitectura [@agossansone]. (29 de agosto de 2024). Esta es la ultima tendencia urbanistica, las ciudades esponja Son un nuevo modelo que son sensibles al agua por su [Fotografía]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C_RhNpuPkZC/
Bruno Gabriel Silva D Angiola [@psi.brunogabrielsilva]. (22 de mayo de 2024). El sistema nos necesita aisladxs y enemistadxs (Lo ven completo en Youtube @PsiBrunoGabrielSilva). [Fotografía]. Instagram. https://www.instagram.com/reel/C7Se3Zpv-Q3/
Costeros al aire. (17 de marzo de 2022). Costeros al Aire. Nicolás Indelángelo. [Archivo de Vídeo]. Youtube. https://youtu.be/GFhddxnEM_w
Fundación Ambiente y Recursos Naturales. (2024). Informe Ambiental 2024 – Contra la corriente: Perspectivas para garantizar el derecho al ambiente sano (A. M. Napoli & P. Marchegiani, Comps., 16a ed. compendiada). Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Fundación CAUCE [@cauce_ecologico]. (24 de octubre de 2024). Hoy, en el Día Internacional contra el Cambio Climático, reafirmamos nuestra postura por una transición urgente hacia la #Agroecología, una [Fotografía]. Instagram. https://www.instagram.com/p/DBgyzPJvtIx/
Gallardo, A. & Parga, J. R. (2011). Estrategias de transporte y emisiones de dióxido de carbono en Argentina: Una aproximación inicial. Revista Transporte y Territorio, 4, 41-56. Recuperado de http://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/243053
IPBES. (2019). Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3826598
Rodríguez, Mariana Belén. (2018). Comunicación Pública de la Ciencia desde la mirada de la Comunicación Comunitaria: análisis de prácticas de Agroecología y Soberanía Alimentaria en el departamento Paraná durante el año 2017 [Tesis de grado no publicada]. Universidad Nacional de Entre Ríos.
Leff, E. (2005). Educación Ambiental: perspectivas desde el conocimiento, la ciencia, la cultura, la sociedad y la sustentabilidad en G. Priotto (Comp.), Educación ambiental para el desarrollo sustentable (pp. 91-118).
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. (s.f.). Transporte y emisiones de CO₂. Gobierno de España. Recuperado de https://www.transportes.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/cumbre-del-clima/transporte
Movimiento Nacional Campesino Indígena SomosTierra Via Campesina [@mnci.somostierra]. (16 de octubre de 2024). 16 de octubre Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los pueblos y contra las empresas transnacionales La [Fotografía]. Instagram. https://www.instagram.com/p/DBLw2vWxqWY/
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Salud de la República Argentina. (2004). Para entender el cambio climático.