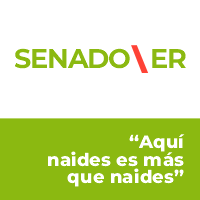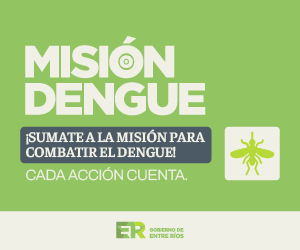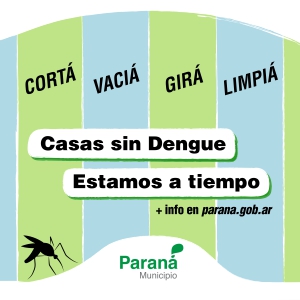La Porota: un recorrido de esperanza, resistencia y cariño
En el marco de su práctica curricular «Voces locales, saberes ambientales» de la Licenciatura en Comunicación Social (FCEDU-UNER), Ireí Berduc visitó el ANP «La Porota». En esta entrega nos cuenta sobre la calidez del espacio y su gente, y describe cómo su biodiversidad, intensidad y resguardo abren caminos de esperanza en un contexto complejo.
Entre días fríos y lluviosos, tuvimos suerte de visitar con sol, calor y viento leve el Área Natural Protegida «La Porota» a unos 25 km de Paraná, en La Picada. Al llegar nos recibieron Tincho y Rita que guardianan el lugar hace más de 10 años. Nos contaron que en 2021 iniciaron los trámites para ingresar al sistema provincial como Área Natural Protegida, y que para ello precisaron hacer un relevamiento y luego un plan de manejo. En 2023, mediante la Ley 11.094, el espacio se convirtió en un Área de categoría «Reserva de Usos Múltiples», lo que permite actividades productivas, educativas y de conservación.
Mientras algunes estábamos parades y otres sentades en troncos o en el suelo, Tincho nos contó que llevan adelante tres campos de acción: uno implica la conservación y restauración del lugar, otro la producción agroecológica y, por último pero no menos importante, la educación y la recreación ambiental.
Demostrando amor y cuidado por La Porota, nos dijeron que realizan visitas reducidas para proteger el lugar. También nos contaron que el arroyo tiene una dinámica sensible con las lluvias, ya que estas modifican el paisaje y el suelo, dejando cicatrices profundas en el relieve del lugar. Además, a los senderos hay que caminarlos con atención: en esta época, sobre todo cuando comienza el calor intenso, debemos tener cuidado con las serpientes; el miedo no es necesario, sólo precisamos ser precavides y respetuoses con los seres de allí.
Luego de atender a las recomendaciones, comenzamos el recorrido por la parte alta de La Porota, donde funcionan los aspectos productivos. Junto a Martín, María y Mica conocimos la Cooperativa «El Espinal», donde recolectan, producen y envasan miel, propóleos, polen y cera; y, a partir de ellos, agregan valor al elaborar propomiel, pan de abejas, panforte y otros productos. Parece una tarea simple pero, tal como las colmenas, es compleja. Nos contaron sobre las especies de abejas, su alimento, de dónde vienen, qué las tranquiliza y cuándo cosechan. Martín nos explicó que el desmonte, la expansión de la frontera agrícola y el glifosato reducen la producción de miel: «antes de una colmena salían entre 60 y 80 kilos de miel, ahora con suerte producen 20». Se enorgullecen de su forma de trabajo: conjunta y con otros espacios; aunque sea una tarea ardua, saben que es una de las salidas a la situación socioeconómica que atravesamos.


Ya en la chacra, conversamos con Axel sobre soberanía alimentaria: tenemos derecho a decidir qué y cómo queremos producir y consumir. También charlamos sobre la resiliencia ecológica y entendimos que podemos vivir con lo que tenemos, sin depender de insumos externos, como los fertilizantes y los agrotóxicos que nos contaminan. Conocimos el invernadero que ayuda en la restauración del lugar y, mientras caminábamos para encontrarnos con Maru, identificamos algunas especies leñosas: espinillo, algarrobo, molle, guayabo y chilca. Además, hablamos sobre la arena, el limo y la arcilla, los minerales más importantes del suelo. De paso, conocimos a las cabras que ofrecen su leche para hacer queso en una industria cercana.

Finalmente nos tocó visitar la parte baja: el monte y el arroyo. Maru nos contó que el problema más grande es la invasión de acacia negra, un árbol exótico espinoso de madera semi dura que llegó a principios del siglo XIX. Es una especie invasora que desplaza a las nativas al competir con ellas, lo cual afecta a la flora y la fauna local. Por ello se hace un control mecánico mediante el anillado de algunos ejemplares, previsto en el plan de manejo: con un machete o motosierra realizan incisiones en la corteza para detener la circulación de savia; así, el árbol deja de crecer pero el impacto ambiental es menor que al talar, ya que reduce el rebrote y facilita su posterior manejo.
Por otro lado, nos contó que hay ganadería silvopastoril: aprovechan las pasturas del lugar, ralean un poco los árboles y usan la dinámica natural para criar al ganado. También nos explicó que los cursos de agua funcionan como corredores bioculturales, ya que colaboran al sostener los saberes y prácticas con el lugar; es decir, hay un sentido de pertenencia particular para con el arroyo.


Luego volvimos a la entrada a compartir con Rita y Tincho. En cada palabra se nota el amor que sienten todes por La Porota, y al visitar el Área se entiende de dónde proviene el sentimiento. Te abrazan los colores de las flores, el olor de la tierra, la piel suave de los caprinos y la firmeza de los árboles. Acercarnos a estos lugares no sólo implica conocer un espacio que hace mucho resiste tormentas y días soleados; también nos ayuda y nos da esperanza para saber cómo y hacia dónde caminar.

Fotografías: Ireí Berduc